POR JUAN LAGUNAS
Necedad, pepsina. La vuelta al inicio (del desenlace). Faz de Federico de Montefeltro, un condotiero. He mantenido esa impasividad: durante la noche, en la que los veleros desconocen la estela.
Enfrente (es decir, en la mesa inadvertida), la petición de principio: falacia lógica en la que se asume como verdadera la propia conclusión dentro de las premisas del argumento. Meditación circular (madrépora que no interesa). El afluente pasa sobre el helero. Tembloroso: 1974, la habitación del árbol adentro.
Batiente: desvarío. El proceso de individuación, que, según Jung, muestra un peregrinaje de autodescubrimiento. La sombra del interior; el rechazo de tus labios… De mí. La pugna con lo desmandado. La pulsión de muerte, buscando la tintura. El soto conserva las ramas (tiradas, sin hojas).
Intento reabrir los ojos. No puedo. La debilidad se extiende. ¡El falansterio! Éste es aduana. Pretiere. Tú columbras (cuando alguien camina en la madrugada). Entonces, el recuerdo de “La tempestad”, de Shakespeare, que cuenta la historia de Próspero, un duque exiliado a una isla remota -con su hija Miranda, quien usa su magia para vengar la usurpación de su ducado, en Milán-. ¿Por qué? La ventana corre la gasa del cerco de la lluvia.
Sigue cayendo el vendaval. Por nada. Abdicas: quietud (en la otomana de la desesperanza).
¿Qué transgresión sigo cometiendo? Si la nave encalla o, si el gran pez me traga, ¿qué he de hacer? Inexorablemente, salir de Ur de los Caldeos (ubicación debatida); ir a Nínive, obedeciendo los mandatos del Supremo.
Blas Otero, en “Hombre”, discurre (siempre, en el ficticio gárrulo del aguaducho):
Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios. Y su silencio, retumbando,
ahoga mi voz en el vacío inerte.
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.
La premuerte reclama: despierta alrededor de las 23:00, con arcano, en media luz. Abre el dátil del desprecio. Y embauca. Sigue:
Alzo la mano, y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.
El diálogo desmedido -entre la carencia y el detenimiento- crean superficialidad. Son las mismas composturas: en villas de recomendaciones y en éteres ininteligibles. El rapsoda culmina:
Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser -y no ser- eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!
La cellisca desborda mi mudez, en que oscila la miseria de la inferioridad. El enemigo está en el cayo, anémico.
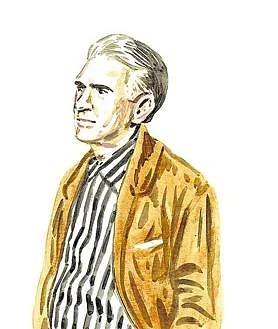



Dejar un comentario